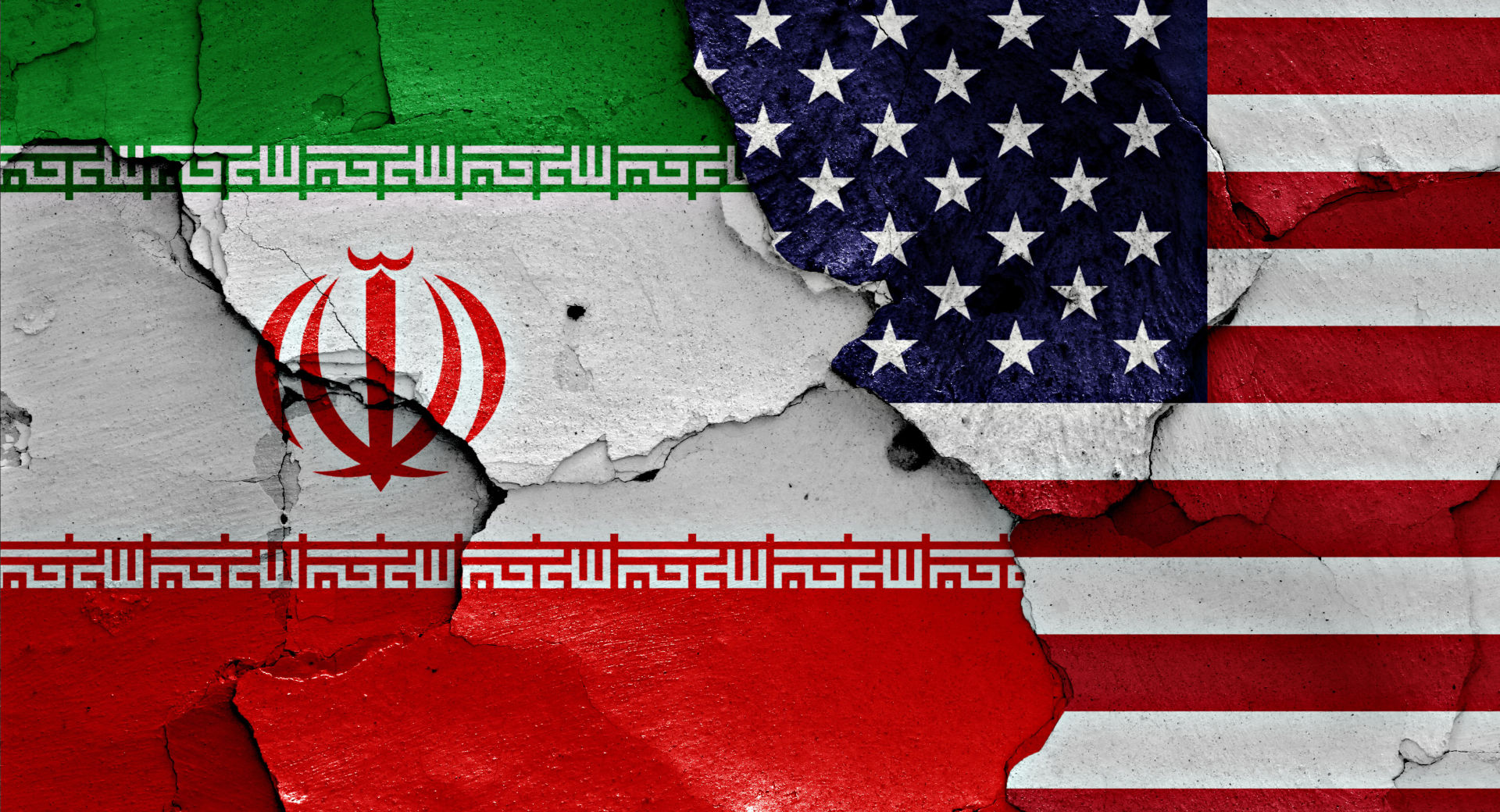Hay dos extremos por evitar: el economicismo genocida, por un lado, y el Robinson Crusoe aséptico, socialmente divorciado y económicamente estéril, por el otro.
La cuarentena se convirtió en sesentena, luego en ochentena y ahora pinta para cientoveintena. Es la jornada de sana distancia más prolongada en la historia reciente de la salud pública en el país.
Terminó la primavera, y la COVID-19 sigue allí, amenazando con oleadas de rebrotes, mesetas altas, incertidumbre y sosiego. Y mientras no se produzca la vacuna o la medicina contra el virus, seguiremos en esta montaña rusa de sobresaltos.
Por su parte, el Leviatán mexicano no había enfrentado un dilema extremo como el que vive en estos días: reactivar una economía de por sí maltrecha y prendida de alfileres, o contener el colapso de un sistema de salud carcomido por el abandono y la corrupción institucionales.
La población trabajadora —con medio cuerpo en la economía informal, y la otra mitad en una formalidad precaria— vive, a su vez, un dilema existencial cotidiano: “Si no me mata el virus, me mata el hambre”.
¿Cuál es la fórmula para encontrar el punto medio entre reactivar la economía y contener la pandemia, evitando el mayor número de contagios y personas enfermas? No la hay por el momento. Equivale a hallar la vacuna o la medicina contra la depresión y la recesión económicas.
Sin embargo, podemos recurrir al método de ensayo y error para apuntar algunas opciones. Empecemos por descartar lo que no hay que hacer. Hay dos extremos por evitar.
Por un lado, el economicismo genocida, que antepone la economía sobre la salud de población, y plantea que se permita a todo el mundo seguir el curso de sus vidas, como si nada hubiese pasado. Morirán las personas más débiles, las más enfermas, las más vulnerables, y sobrevivirán las más fuertes o las que mejor sistema inmunológico posean. Y que la inmunidad de rebaño haga el resto del trabajo. “Por cuidar la salud del 2 por ciento de la población, se va a destruir la economía del 98 por ciento restante”, es el argumento economicista y fascista.
El otro extremo es el ermitaño profiláctico, el Robinson Crusoe aséptico, socialmente divorciado y económicamente esterilizado. “Que el confinamiento dure lo que tenga que durar; alguien creerá que tiene la libertad y el derecho a infectarse, pero es más importante la obligación de no contagiar a los demás, y para lograr esto se puede usar la fuerza del Estado”.
A esta altura de la noventena hay información suficiente sobre las afectaciones y el comportamiento del virus. Mientras la vacuna llega, los grupos vulnerables (niñas, niños, población con comorbilidades crónicas, embarazadas y personas adultas mayores) deben seguir en confinamiento; en cambio la población económicamente activa puede salir a laborar, observando medidas de sana distancia en el transporte y en los lugares de trabajo, siempre con cubrebocas y lavado continuo de manos (jabón o gel antibacterial); sanitización sistemática de espacios, transporte y centros laborales; guardias y rotación de trabajadoras y trabajadores no vulnerables, bajo la modalidad de una semana laboral por otra de confinamiento, y aplicación de pruebas diagnósticas masivas y sistemáticas. Éstas son algunas de las modalidades de trabajo presencial que se han estado implementando en países de Europa y Asia.
Las personas también mueren por falta de trabajo y de ingresos, la enfermedad económica del siglo. Hay que buscar el punto medio entre garantizar el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Son dos caras de una misma moneda: el derecho humano a la vida buena.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA